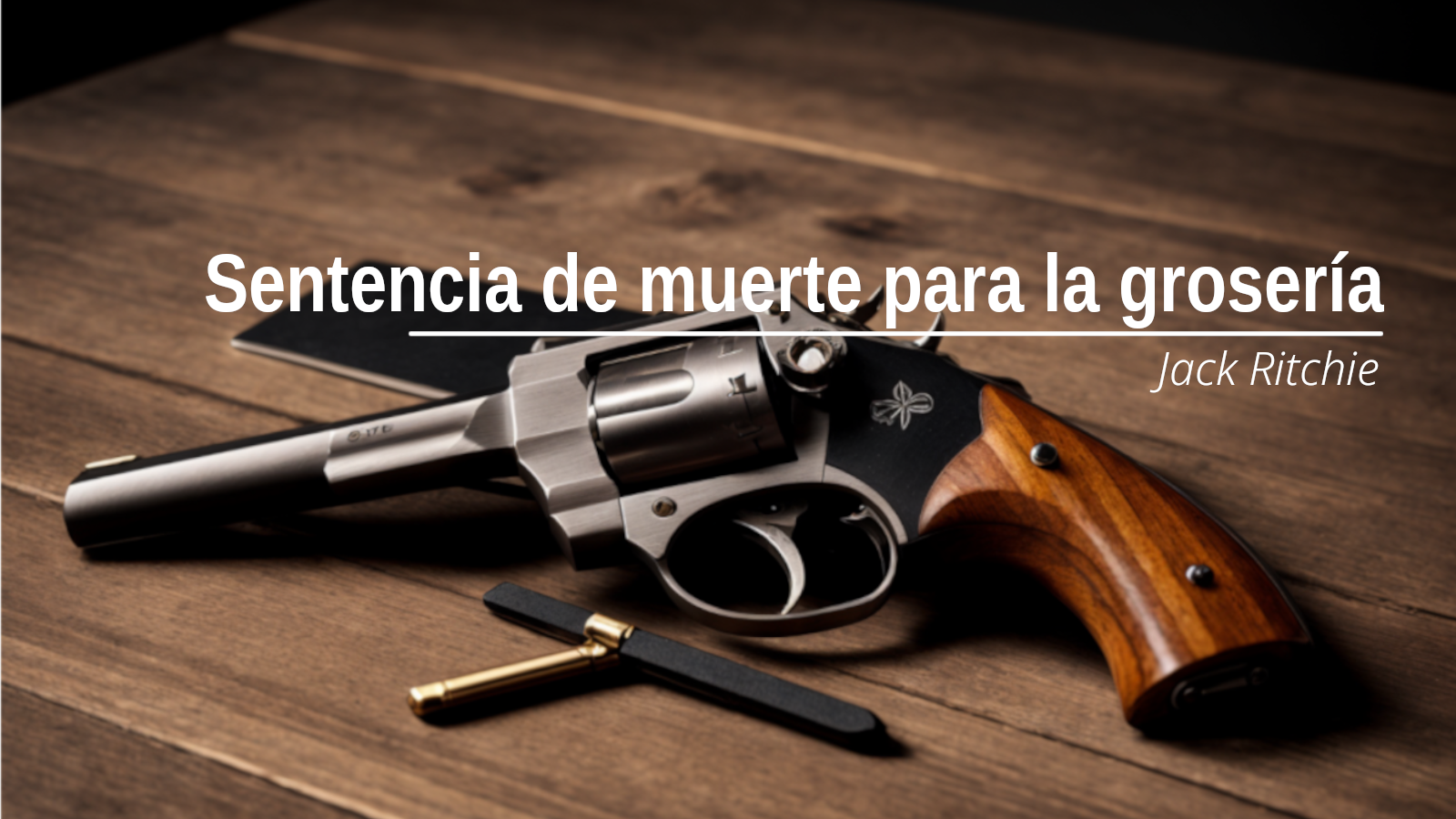Por: Jack Ritchie
-¿Qué edad tiene usted? -pregunté.
Sus ojos no se separaban del revólver que yo sostenía en la mano.
-Escuche señor, no hay mucho dinero en la registradora pero lléveselo todo. No le proporcionaré dificultades.
-No me interesa en absoluto su asqueroso dinero, al menos desde su punto de vista. Podría usted haber vivido otros veinte o treinta años más si se hubiera tomado la más mínima molestia de ser cortés.
El hombre no me comprendió.
-Voy a matarle -añadí- por culpa del sello de cuatro centavos y por el dulce.
El hombre no sabía lo que yo quería decir con aquello del dulce, pero sí parecía caer en la cuenta sobre lo del sello.
El pánico se exteriorizó en sus facciones.
-Usted debe estar loco. No puede matarme a causa de eso.
-Sí que puedo.
Y así lo hice.
Cuando el doctor Briller me dijo que solamente me quedaban cuatro meses de vida me sentí, por supuesto, muy perturbado.
-¿Está usted seguro de que no se han mezclado las radiografías mías con otras? He oído que a veces sucede eso.
-Me temo que no, señor Turner.
Luego lo pensé un poco mejor. Los informes del laboratorio… quizá mi nombre figuraba equivocadamente en alguno de ellos…
El médico movió lentamente la cabeza.
-Lo he comprobado detenidamente, cosa que hago siempre en estos casos. Es práctica de seguridad, ¿comprende usted?
Era la última hora de la tarde y la hora en la que el sol estaba cansado. Yo tenía esperanzas de que cuando me llegara la hora de morir realmente, fuese por la mañana. Indudablemente sería mucho más alegre.
-En casos como éste – añadió el doctor – un médico se enfrenta siempre a un dilema. ¿Debe o no decirle la verdad a su paciente? Yo siempre acostumbro a decir la verdad a los míos. Eso les da tiempo para arreglar sus asuntos y correrla un poco, por decirlo así.
El doctor hizo una pausa y atrajo hacia sí un bloc de papel que descansaba sobre la mesa de despacho. Luego añadió:
-También estoy escribiendo un libro. ¿Qué intenta usted hacer con el tiempo que le queda?
-Realmente no lo sé. Ya sabe usted que lo estoy pensando desde un minuto o dos.
-Desde luego – dijo Briller -. Por ahora no hay prisa. Pero cuando usted decida sobre ese aspecto, hágamelo saber, ¿lo hará? Mi libro menciona las cosas que hace la gente que sabe tiene sus días contados…
Briller hizo otra pausa y apartó hacia un lado el bloc de papel, añadiendo tras una pausa de silencio:
-Visíteme cada dos o tres semanas. Eso servirá para medir el progreso de su descenso.
A continuación Briller me acompañó hasta la puerta diciendo:
-Ya tengo anotados veintidós casos como el suyo…
Luego el médico pareció mirar hacia la lejanía, adoptando una actitud de total reflexión y murmuró:
-Podría llegar a ser un best seller, ¿comprende usted?
Mi vida siempre fue dulce, una vida muelle. No vivida sin inteligencia, pero sí dulce.
No he contribuido con nada al progreso del mundo… y en ese aspecto me parece que tengo mucho en común con la mayoría de los seres humanos que pueblan la tierra… pero, por otra parte tampoco me he apoderado de nada. En resumen pedí a la vida que me dejara solo. La vida ya es lo suficientemente difícil sin tener que vivirla en una no deseada asociación con otras personas.
¿Qué es lo que uno puede hacer con los cuatro meses que le quedan de vida muelle?
No tenía la menor idea de lo que había caminado y pensado sobre este tema cuando de repente me encontré atravesando el largo puente curvo que, en suave pendiente, desciende hasta la carretera del lago. El sonido de una música mecánica interrumpió mis pensamientos y miré hacia abajo.
Un circo, o quizá se celebraba algún festejo de carnaval, pensé.
Era el mundo de la magia donde el oro es dorado, donde el maestro de ceremonias, el maestro o director de pista es tan caballero como auténticas son las medallas que adornan su pecho, y donde las rosadas damas que montan a caballo tienen duras facciones y peor carácter. Era el dominio de los vendedores de ásperas voces y de los mil cambalaches.
Siempre tuve la impresión de que la desaparición de los grandes circos podía considerarse como uno de los avances culturales del siglo xx, y, sin embargo, en aquellos momentos descubrí que sin darme cuenta descendía hasta el pie del puente y al cabo de unos momentos me encontraba a medio camino del circo entre unas filas de barracas donde se exhibían las mutaciones humanas para entretenimiento de los niños.
Pronto llegué hasta la entrada principal del circo y contemplé perezosamente al aburrido taquillero que se hallaba cómodamente situado en una elevada cabina junto a la puerta principal.
Un hombre de agradable aspecto, acompañado por dos niñas se aproximó a él y le entregó varios rectángulos de cartulina que parecían ser pases.
El portero recorrió con un dedo una lista impresa que tenía a su lado. Sus ojos se endurecieron y miró despreciativamente, durante un momento, al hombre y a las niñas. Luego, lenta y deliberadamente, rasgó los pases en mil pedazos y dejó caer al suelo los fragmentos.
-No son buenos – murmuró.
El hombre se sonrojó y replicó:
-No lo comprendo.
-¡No dejó usted los carteles colocados! – gritó el hombre -. Y ahora…, ¡lárguese de aquí!
Las niñas miraron a su padre con expresión de desconcierto. ¿Haría su papá algo por solucionar aquello?
El hombre permaneció inmóvil durante un momento a la vez que la ira hacia palidecer su rostro. Parecía que estaba a punto de decir algo, pero luego miró a las dos niñas. Cerró los ojos durante un momento como si hiciese un terrible esfuerzo por controlar su cólera, y luego dijo:
-Vámonos, nenas, vámonos a casa.
El hombre se alejó con ellas y éstas miraron por dos veces hacia atrás, asustadas, pero sin decir nada.
Me aproximé inmediatamente al portero y le pregunté:
-¿Por qué ha hecho usted eso?
El hombre me miró desde lo alto de su cabina. -¿Qué le importa a usted eso? – inquirió a su vez. -Quizá mucho.
El portero me estudió durante un momento con gesto de irritación y luego respondió:
-Porque no dejó los carteles colocados.
-Ya lo escuché antes. Ahora explíqueme qué es eso.
El hombre respiró con tanta dificultad como si le costara dinero y dijo:
-Nuestro agente avanzado va de ciudad en ciudad semanas antes de que nosotros lleguemos, un par de semanas antes todo lo más. Deja en todos los sitios carteles anunciando el espectáculo que traemos, y los deja en donde puede… en las abacerías, zapaterías, mercados… cualquier lugar donde el propietario pueda adheridos a su escaparate para dejados allí hasta que el espectáculo llegue a la ciudad. Por el servicio se le regalan dos o tres pases. Pero algunos de estos tipos no saben que el servicio se comprueba, o mejor dicho que lo comprobamos. Si los carteles no están en el escaparate cuando llegamos a la ciudad entonces los pases quedan sin validez alguna.
-Comprendo – dije secamente -. Y por eso usted rompe los pases en sus mismas narices y delante de los niños. Evidentemente ese hombre quitó los carteles de su establecimiento demasiado pronto. O quizá esos pases se los ha regalado otro hombre que quitó los carteles de su establecimiento.
-¿Y qué diferencia hay? Los pases no sirven. -Quizá no haya diferencia alguna en eso. Pero, ¿se da usted perfecta cuenta de lo que acaba de hacer?
Los ojos del hombre se entornaron tratando de estudiarme y de calcular el poder que podría tener yo. Luego añadí:
-Ha cometido usted uno de los actos humanos más crueles. Ha humillado usted a ese hombre delante de las niñas, de sus hijas. Les ha infligido usted una herida cuya cicatriz perdurará a lo largo de todas sus vidas. Ese hombre se llevará a casa a las niñas y su camino será largo, muy largo. ¿Y qué podrá decirle a sus hijas?
-¿Es usted polizonte?
-No, no soy polizonte. Los niños de esa edad consideran a su padre como el mejor hombre del mundo. Le consideran el más amable, el más cariñoso, el más valiente de todos. Y ahora siempre recordarán que un hombre, otro hombre, se portó mal con su padre… y él no pudo hacer nada.
-De acuerdo, rompí sus pases, ¿por qué no compró entradas corrientes? ¿Es usted algún inspector de la ciudad? .
-No, tampoco soy un inspector de la ciudad. ¿Y esperaba usted que ese hombre comprara entradas después de la humillación que acababa de sufrir? Usted dejó al hombre sin recursos morales. No podía comprar entradas y no podía tampoco crear una bien justificada escena porque estaban los niños delante. No pudo hacer nada. Nada en absoluto sino retirarse con las dos niñas que deseaban ver su miserable circo y ahora ya no pueden hacerlo.
Miré al pie de su cabina. Allí estaban todavía los fragmentos de muchos más sueños… las ruinas de otros hombres que habían cometido el crimen capital de no dejar en sus escaparates los carteles el tiempo suficiente. Luego añadí:
-Pudo usted decir: “Lo siento, señor, pero sus pases no son válidos”. Y luego explicar cortés y pacíficamente por qué.
-No me pagan para ser cortés – dijo el hombre enseñando una dentadura amarillenta -. Y, señor…, me gusta romper pases. Me produce satisfacción. ¿Comprende?
Allí estaba. Aquel elemento era un hombrecillo al que se le había concedido un pequeño poder y lo empleaba como un César.
El hombre se levantó a medias de su asiento y añadió: -Ahora lárguese de aquí, señor, antes de que baje y se lo haga comprender de otra manera.
Sí. Era un hombre dotado de crueldad, una especie de animal nacido sin sentimientos ni sensibilidad y destinado en el mundo a hacer todo el daño que pudiese mientras existiera. Era una criatura que debía ser eliminada de la faz de la tierra.
Si yo tuviese el poder de… Miré durante un momento hacia aquel retorcido rostro y luego giré sobre mis talones para alejarme. En la parte alta del puente, tomé un autobús y me apeé en una tienda de artículos para deporte que había en la calle 37.
Compré un revólver del calibre 32 y una caja de munición.
¿Por qué no asesinamos? ¿Porque no sentimos la justificación moral de tal acto final? ¿O quizá se debe más a que tememos las consecuencias si nos descubren… lo que nos pueda costar, a nuestras familias o a nuestros hijos?
Y así sufrimos las humillaciones y los insultos con tremenda docilidad, las soportamos porque eliminados nos costaría aun más sufrimientos de los que ya padecemos.
Pero yo no tenía familia ni amigos íntimos. Y solamente me quedaban cuatro meses de vida.
El sol se había puesto y las luces de la feria brillaban cuando me apeé del autobús en el puente. Miré hacia la cabina del circo y allí estaba todavía el hombre sentado en su garita.
“¿Cómo debía hacerlo?”, me pregunté. Vi cómo otro hombre le relevaba en su puesto… al parecer con gran alivio del primero. Encendió un cigarrillo y comenzó a caminar lentamente hacia el oscuro frente del lago.
Me acerqué a él al doblar una curva oculta por unos altos arbustos. Era un lugar solitario, pero lo suficientemente cercano a la feria para que sus diferentes ruidos llegaran todavía a mis oídos.
El hombre oyó mis pasos y dio media vuelta. Una ligera sonrisa se dibujó en sus labios y con una mano se frotó los nudillos de la otra al mismo tiempo que decía:
-Está usted buscándoselo, señor.
Sus ojos se abrieron enormemente cuando vio el revólver que yo sostenía en la mano.
-¿Qué edad tiene usted? – pregunté.
-Escuche, señor – dijo el hombre rápidamente-. Solamente tengo en el bolsillo un par de billetes de diez dólares.
-¿Qué edad tiene usted? -repetí.
Sus ojos parpadearon nerviosamente al responder: -Treinta y dos años.
Moví la cabeza tristemente y comenté:
-Podía haber vivido usted hasta los setenta y tantos quizá. Cuarenta años más de vida si se hubiera tomado la simple molestia de actuar como un ser humano.
El hombre palideció y preguntó:
-¿Está usted loco, amigo?
-Es posible.
Y en aquel momento apreté el gatillo.
El ruido del disparo no fue tan fuerte como yo esperaba o quizá su eco se perdió entre los demás ruidos de la feria.
El hombre se tambaleó y luego cayó muerto en el borde del sendero que conducía al lago.
Tomé asiento en un cercano banco del parque y esperé. ¿Acaso nadie había oído el disparo?
Repentinamente me di cuenta de que sentía apetito. No había comido nada desde el mediodía. El pensamiento de que me llevaran a una comisaría y me hiciesen preguntas durante largo tiempo me parecía cosa intolerable. Y además me dolía mucho la cabeza.
Arranqué una página de mi libreta de notas y comencé a escribir:
“Una palabra descuidada puede perdonarse. Pero una vida de cruel grosería no. Este hombre merece la muerte.”
Estaba a punto de firmar con mi nombre pero entonces decidí que mis iniciales serían suficientes por el momento. No deseaba que me detuvieran antes de comer algo y tomar unas aspirinas.
Doblé la hoja y la coloqué en el interior del bolsillo superior de la americana del portero muerto.
No me encontré con nadie cuando retrocedí por el sendero y ascendí luego hacia el puente. Caminé hasta llegar a Weschler’s, probablemente el mejor restaurante de la ciudad. Los precios, en circunstancias normales, iban más allá de mis posibilidades económicas, pero en aquellos momentos opiné que podía permitirme el lujo de hacer un extraordinario.
Después de cenar decidí que no estaría nada mal dar un paseo nocturno en autobús. Me gustaba aquella forma de excursión a través de la ciudad y, después de todo, también comprendía que mi libertad de movimientos muy pronto quedaría restringida.
El conductor del autobús era claramente un hombre impaciente y aún estaba mucho más claro que los pasajeros eran sus enemigos. Sin embargo la noche era hermosa y el autobús no estaba muy lleno de gente.
En la calle 68, una mujer de aspecto frágil, cabellos muy blancos y rasgos de camafeo esperaba en la curva. El conductor, gruñendo, detuvo el vehículo y abrió la portezuela.
La mujer sonrió e hizo un movimiento de cabeza, asintiendo, a los pasajeros cuando puso el pie en el primer escalón. Se podía observar que la vida de aquella mujer era de suave felicidad y de muy pocos viajes en autobús.
-¡Bien! – gritó el conductor -. ¿Va usted a tardar todo el día en subir?
La mujer se sonrojó y tartamudeó:
-Lo siento, señor…
Y al mismo tiempo le entregó un billete de cinco dólares.
El hombre abrió los ojos asombrado.
-¿No tiene usted cambio? – preguntó.
La mujer se sonrojó aún más y murmuró:
-No lo creo. Pero miraré…
Era evidente que el conductor iba adelantado en su itinerario y esperó.
Y otra cosa estaba muy clara. Que estaba disfrutando enormemente con la escena.
La mujer encontró un cuarto de dólar y lo sostuvo entre los dedos tímidamente.
-¡En la máquina! – bramó el conductor.
La mujer dejó caer la moneda en la máquina automática del cambio.
El conductor arrancó el vehículo violentamente y la mujer casi cayó al suelo. Se las pudo arreglar para asirse a tiempo a una de las barras de los asientos.
Sus ojos se posaron sobre los pasajeros como si tratara de disculparse… por no haberse movido más rápidamente, por no tener cambio, y por casi haberse caído. Una sonrisa tembló en sus labios y luego tomó asiento.
En la calle 82, la mujer hizo presión sobre el botón de aviso, se puso en pie y avanzó hacia la parte delantera del vehículo.
El conductor miró hacia atrás al mismo tiempo que detenía al autobús.
-¡Por la parte de atrás! – gritó -. ¿Por qué no se acostumbrará la gente a usar la parte de atrás?
Yo siempre fui partidario de usar las portezuelas posteriores de los autobuses especialmente cuando éstos van llenos de gente. Pero en aquel momento ocupaban el coche una media docena de pasajeros que leían sus periódicos con terrible indiferencia.
La mujer se volvió, palideciendo, y se dirigió a la portezuela trasera.
La tarde que había pasado o la que pensaba pasar había quedado arruinada. Y quizá muchas más tardes al acordarse de aquélla.
Yo seguí en el autobús hasta el final de la línea.
Era el único pasajero cuando el conductor dio la vuelta al vehículo y lo aparcó.
Se trataba de un lugar desierto, una esquina mal iluminada y no había pasajeros esperando en el pequeño refugio de la curva. El conductor lanzó una ojeada a su reloj, encendió un cigarrillo y luego se dio cuenta de mi presencia.
-Si piensa usted seguir en el coche, señor, ponga otros veinticinco centavos en la máquina. Aquí no se da nada gratis – aclaró.
Me levanté de mi asiento y caminé lentamente hacia la delantera del vehículo.
-¿Qué edad tiene usted? -pregunté.
-Eso no le interesa.
-Unos treinta y cinco años, imagino – dije -. Aún le quedaban por delante quizá unos treinta años más…
Y al pronunciar estas últimas palabras extraje el revólver del bolsillo.
El conductor dejó caer al suelo el cigarrillo. -Llévese el dinero – dijo.
-No me interesa el dinero. Estoy pensando en una dama muy educada y también en otros cientos de damas más y en muchos hombres inofensivos y niños que sonríen. Usted es un criminal. No existe justificación para lo que usted hace con ellos. Ni tampoco existe justificación para que usted siga viviendo.
Y le maté.
Tomé asiento y esperé.
Al cabo de diez minutos aún estaba sentado solo en compañía del cadáver.
Me di cuenta de que tenía sueño. Un sueño increíble. Sería mejor dormir durante toda una noche y luego entregarme a la policía.
Escribí mi justificación sobre la muerte del conductor en otra hoja de papel, añadí mis iniciales, y se la metí en un bolsillo.
Tuve luego que caminar a lo largo de cuatro manzanas de casas antes de encontrar un taxi que me llevara a mi apartamento.
Dormí profundamente y quizá soñé. Pero si lo hice, mis sueños fueron agradables e inocuos. Eran casi las nueve de la mañana cuando desperté.
Después de ducharme y desayunar calmosamente, elegí mi mejor traje. Recordé que aún no había pagado la factura mensual del teléfono. Extendí un talón y luego lo metí en un sobre en el que escribí la adecuada dirección. Luego descubrí que no tenía sellos. “No importa -me dije-, compraré uno de camino a la comisaría.”
Casi había llegado a esta última cuando de nuevo recordé el sello. Me detuve en un almacén de la esquina más próxima. Era un lugar en el que jamás había entrado antes.
El propietario, ataviado con americana blanca, se hallaba sentado tras el mostrador leyendo el periódico y un vendedor a comisión hacía notas en un libro de pedidos.
El dueño del establecimiento ni siquiera miró cuando yo entré en la tienda y dijo al vendedor:
-Tienen ya sus huellas dactilares a causa de las notas, conocen su escritura, y también sus iniciales, ¿qué le pasa a la policía?
El vendedor se encogió de hombros y replicó:
-¿ Y para qué sirven las huellas dactilares si el asesino no figura en los archivos de la policía? Lo mismo ocurre con la escritura si no se la puede comparar con otra. ¿Y cuántas personas en la ciudad tienen esas mismas iniciales L. T.?
El vendedor cerró su libro y dijo a continuación:
-Volveré la semana que viene.
Cuando se fue, el propietario de la tienda continuó leyendo el periódico.
Yo aclaré la garganta.
El hombre terminó de leer un largo párrafo y luego alzó la cabeza.
-Dígame… -murmuró.
-Un sello de cuatro centavos, por favor.
El hombre adoptó la misma expresión que si en aquel momento yo le hubiese propinado una bofetada. Me miró durante quince segundos, luego abandonó su taburete y lentamente se dirigió hacia la parte posterior de la tienda donde había una pequeña ventana enrejada.
Yo estaba a punto de seguirle, pero en aquel momento llamó mi atención una pequeña exposición de pipas que había a mi izquierda.
Al cabo de un rato sentí que unos ojos se posaban sobre mí. Alcé la cabeza.
El dueño de la tienda se halla en pie al final del establecimiento, apoyando una mano en la cadera y sosteniendo en la otra el sello. Al cabo de un par de segundos, preguntó:
-¿Acaso espera que yo se lo lleve ahí?
Y en aquel preciso momento recordé a un pequeño muchacho de seis años de edad que poseía cinco centavos. Cinco centavos de aquellos tiempos, en los que se vendían tantos dulces de infinitas variedades.
El chico, que en tal caso había sido yo, acababa de entrar en el establecimiento arrastrado por el atractivo escaparate donde se exhibían varias clases de dulces, y ya en el interior del establecimiento había luchado con la indecisión. ¿Cuál elegir? Bueno, le gustaban todos, pero no aquellas guindas escarchadas. No, aquello no le gustaba.
Y entonces se había dado cuenta de que el tendero se hallaba en pie al lado del escaparate, golpeando con un pie sobre el suelo lleno de impaciencia. Los ojos del tendero resplandecían de irritación… No, había sido algo más que eso, brillaban de cólera.
«-¿Es que piensas estar aquí todo el día con esa piojosa moneda en la mano?», le había preguntado el hombre.
Aquel niño era un niño muy sensible y las palabras del tendero le habían sentado tan mal como si en aquel momento alguien le hubiese golpeado. Sus preciosos cinco centavos no valían nada. Aquel hombre le había despreciado, y en él despreciaba a todos los niños.
Luego había señalado con la mano hacia el escaparate para casi tartamudear:
-Cinco centavos de eso…
Cuando abandonó el establecimiento descubrió que en la bolsa sólo llevaba guindas escarchadas.
Pero aquello no importaba realmente. Aun cuando hubiese llevado otra cosa, tampoco habría podido comerla.
Ahora miré al propietario del establecimiento y al sello de cuatro centavos y a aquella expresión de odio hacia todo ser humano que no contribuyese debidamente al aumento de sus beneficios. No me quedaba la menor duda de que inmediatamente sonreiría si me decidía a comprarle una de sus pipas.
Pero volví a pensar en el sello de cuatro centavos y en aquel paquete de guindas que había arrojado a la basura hacía muchos años.
Avancé hacia el fondo del almacén y saqué el revólver del bolsillo.
-¿Qué edad tiene usted? – pregunté.
Cuando murió no esperé más qué el tiempo suficiente para escribir una nota. Esta vez había matado para vengar unas horas de mi infancia y realmente necesitaba un trago.
Caminé a lo largo de varias casas de la misma calle y entré en un pequeño bar. Pedí un coñac y un vaso de agua.
Al cabo de diez minutos escuché el ulular de la sirena de un coche patrulla.
El dueño del bar se acercó a la ventana.
-Es en esta misma calle – dijo al mismo tiempo que se quitaba la americana blanca-. Voy a ver qué es lo que ocurre. Por favor, señor, si viene alguien diga usted que regreso en seguida.
Luego colocó la botella de coñac sobre el mostrador y añadió:
-Sírvase usted mismo…, pero dígame luego cuántas ha tomado.
Sorbí pacíficamente el coñac y contemplé desde mi taburete la llegada de más coches patrulla y a continuación la de la ambulancia.
El dueño del bar regresó al cabo de diez minutos seguido por un cliente.
-Una cerveza corta, Joe -pidió este último. -Este es mi segundo coñac -advertí yo.
Joe recogió las monedas que yo deposité en el mostrador, y dijo:
-Han asesinado al abacero de ahí abajo. Parece que ha sido el hombre que mata a la gente que no es cortés.
El cliente observó cómo Joe servía la cerveza en el vaso y preguntó:
-¿Cómo sabes eso? Bien pudo ser un atraco… Joe movió la cabeza negativamente.
-No. Fred Masters, el que tiene la tienda de televisión al otro lado de la calle, encontró el cadáver y leyó la nota.
El cliente depositó cinco centavos en el mostrador, y comentó:
-Me parece que no voy a llorar su muerte. Yo siempre compraba en cualquier otro lado. Ese tipo te vendía como si te estuviera haciendo un gran favor.
Joe asintió con un movimiento de cabeza y replicó:
-Si. No creo que nadie de la vecindad vaya a echarle mucho de menos. Era bastante inaguantable.
Yo estaba a punto de salir del bar y acercarme hasta el almacén para entregarme, pero entonces pedí otro coñac y saqué del bolsillo mi libreta de notas. Comencé a extender una lista de nombres.
Era sorprendente como un nombre seguía inmediatamente al otro. Eran recuerdos amargos, algunos grandes y otros más pequeños, algunos que yo había experimentado y otros que había presenciado… y que quizá me habían sentado mucho peor que a las víctimas.
Nombres. ¿Y el de aquel almacenista? No lo recordaba, pero también debía incluido.
Recordé el día y a la señorita Newman. Eramos sus alumnos de sexto grado y nos había llevado a otra de sus excursiones… Esta vez a los almacenes que había a lo largo del río, donde nos iba a enseñar “cómo trabajaba la industria”.
La señorita Newman siempre proyectaba sus excursiones por adelantado y pedía permiso para visitar los lugares adonde pensaba llevarnos, pero esta vez quizá se perdió o desorientó y llegamos al almacén… ella y los treinta chiquillos que la adoraban.
Y el almacenista la había expulsado groseramente. Había empleado un lenguaje que nosotros no entendíamos, pero que sí comprendíamos en su sentido, palabras dirigidas tanto a la señorita Newman como a nosotros.
La señorita Newman era una mujer de baja estatura que en aquel momento sintió un pánico terrible y todos nos retiramos. Al parecer, se sintió tan humillada ante nosotros que al día siguiente no apareció por la escuela ni volvió a hacerlo más, hasta que supimos que había solicitado un traslado.
Y yo, que la adoraba, sabía por qué. No podía ponerse delante de nosotros después de aquello.
¿Viviría todavía aquel individuo? Pensé que por entonces debía andar por los veintitantos años de edad.
Cuando abandoné el bar media hora más tarde, me di cuenta de que tenía por delante mucho trabajo.
Los días siguientes fueron muy atareados, y entre otros, encontré al almacenista. Le dije por lo que moría porque el hombre ni siquiera lo recordaba.
Y cuando terminé aquella labor entré en un restaurante situado no muy lejos de mi última ejecución.
La camarera suspendió su conversación con la cajera y se acercó a mi mesa.
-¿Qué desea usted? -preguntó.
Pedí un buen filete y tomates.
El filete resultó lo que se podía esperar de aquella vecindad. Cuando extendí la mano para tomar la cucharilla del café, la dejé caer al suelo accidentalmente. Luego la recogí.
-Camarera -llamé -, ¿puede traerme otra cucharilla, por favor?
La mujer se acercó airadamente a mi mesa y me arrebató la cucharilla de la mano.
-¿Qué le pasa, señor? -interrogó-. ¿Sufre de temblores o algo parecido?
Regresó al cabo de unos momentos y estaba a punto de depositar otra cucharilla sobre la mesa con énfasis considerable cuando de repente se alteró la dura expresión de sus facciones. Disminuyó el descenso del brazo y cuando la cuchara tocó el mantel de la mesa lo hizo suavemente, muy suavemente.
Luego la mujer se echó a reír nerviosa.
-Siento haber sido tan grosera, señor.
Se trataba de una disculpa, y por eso repliqué: -No tiene importancia, olvídelo.
-Quiero decir que puede usted dejar caer al suelo la cucharilla siempre que guste. Me alegrará servirle otra limpia.
-Gracias – murmuré, atendiendo a mi café.
-No se habrá ofendido usted, ¿verdad, señor? -No. En absoluto.
La mujer tomó un periódico de una cercana mesa y dijo:
-Aquí tiene usted, señor, puede usted leerlo mientras come. Quiero decir que es de la casa. Gratis.
Cuando la mujer se retiró, la cajera la miró con los ojos muy abiertos, y preguntó:
-¿Qué significa todo esto, Mabel?
Mabel me miró de reojo con cierta incomodidad.
-Nunca se puede decir… no podemos asegurar quién es ese hombre. En estos días será mejor mostrar más cortesía.
Mientras comí estuve leyendo y hubo una noticia que me llamó sumamente la atención. Un hombre maduro había calentado unos centavos en una sartén puesta al fuego y luego se los había arrojado a unos cuantos niños que estaban jugando frente, a Halloween, y naturalmente se había producido graves quemaduras en las manos. El hombre había sido multado con veinte miserables dólares.
Inmediatamente anoté su nombre y dirección en mi libreta.
El doctor Briller terminó su examen.
-Ya puede usted vestirse, señor Turner.
Recogí mi camisa de encima de una silla y comenté:
-Supongo que no habrá salido ninguna nueva droga milagrosa desde la última vez que estuve aquí, ¿verdad?
El doctor se echó a reír con toda naturalidad, y contestó:
-No, me temo que por ahora no.
Luego contempló en silencio cómo me abotonaba la camisa, y añadió:
-Y a propósito, ¿ha decidido usted lo que va hacer con el tiempo que le queda?
Yo ya lo había pensado, pero creí conveniente responder:
-No, todavía no.
El médico pareció asombrarse profundamente y replicó:
-Ya debía haberlo hecho. Sólo le quedan tres meses.
Y, por favor, hágamelo saber cuando lo decida.
Mientras terminaba de vestirme el doctor se sentó ante su mesa de despacho y lanzó una ojeada al periódico que descansaba sobre ella.
-El asesino parece estar muy ocupado estos días, ¿eh? Luego volvió la página y añadió:
-Pero lo curioso del caso, lo sorprendente de todo cuanto está ocurriendo en estos crímenes es la reacción pública ante los mismos. ¿Ha leído usted las Cartas del Pueblo que se han publicado recientemente?
-No.
-Estos asesinatos parece que encuentran apoyo casi universal. Parece que hay mucha gente que los aprueba. Algunas de las personas que escriben esas cartas dan la impresión de que estarían dispuestas a suministrar al asesino unas cuantas víctimas más, si eso pudiese ser.
Pensé en que tendría que comprar un periódico.
-Y no solamente eso – añadió el doctor Briller-, sino que en toda la ciudad ha estallado una verdadera ola de cortesía.
Me puse el abrigo y pregunté:
-¿He de volver dentro de dos semanas?
El doctor dejó el periódico a un lado y respondió:
-Sí. Y trate de considerar su caso en la forma más alegre posible. Piense que todos hemos de seguír el mismo camino, antes o después.
Pero ya tenía la impresión de que para el doctor Briller siempre habría un “después” mejor que un “antes”, en el futuro.
Mi cita con el doctor Briller se había celebrado por la tarde y eran casi las diez de la noche cuando dejé el autobús, y emprendí el corto paseo hasta mi apartamento.
Cuando me aproximaba a la última esquina oí un disparo. Entré en la calle Milding Lane y encontré a un hombrecillo que sostenía un revólver en la mano junto a un cuerpo caído sobre la acera y que, a juzgar por su aspecto, no era más que un cadáver ya.
Miré al muerto y murmuré, asombrado: -¡Cielo santo! ¡Un policía!
El hombrecillo asintió con un movimiento de cabeza.
-Sí – dijo -. Lo que acabo de hacer parecerá un poco extremado, pero verá usted…, este agente estaba empleando un lenguaje totalmente innecesario…
-¡Ah! – exclamé.
El hombrecillo volvió a asentir con otro movimiento de cabeza y añadió:
-Tenía mi coche aparcado frente a esta bomba de incendios. Le aseguro a usted que inadvertidamente.
Y este policía me estaba esperando cuando regresé a mi coche. También descubrió que me había olvidado en casa el permiso de conducir. Yo no hubiese actuado como lo hice si el hombre se hubiese limitado a extenderme una multa, pues yo era culpable y lo admito, señor, pero no se contentó con eso. Hizo embarazosas observaciones acerca de mi inteligencia, de mi vista y sobre la posibilidad de que yo hubiera robado este coche, y finalmente puso en duda la legitimidad de mi nacimiento…
El hombrecillo parpadeó nerviosamente ante el recuerdo de esta última observación y añadió casi en voz baja:
-Y mi madre era un ángel, señor, un verdadero ángel…
Recordé inmediatamente una vez que también yo había sido detenido cuando había cruzado, inadvertidamente, un paso prohibido para peatones en una calle. Yo hubiese aceptado gustosamente la reprimenda de costumbre e incluso una multa, pero el agente insistió en pronunciar una auténtica conferencia ante un numeroso grupo de personas que se habían reunido a nuestro alrededor, y que sonreían divertidas. Fue de lo más humillante.
El hombrecillo miró a la pistola que sostenía en la mano, y dijo:
-Compré hoy mismo esto, y realmente intentaba emplearla con el superintendente de la casa donde vivo. Es un fanfarrón.
Yo comenté, asintiendo con un movimiento de cabeza:
-Insolentes individuos.
El hombrecillo suspiró hondo.
-Pero ahora supongo que tendré que entregarme a la policía, ¿no le parece?
Lo pensé un poco y el hombrecillo me miró fijamente.
Luego el hombrecillo aclaró la garganta, y añadió:
-¿No le parece a usted que debería dejar una nota sobre ese cadáver? Verá usted, estuve leyendo en el periódico acerca de…
Inmediatamente le presté mi libreta de notas.
El hombrecillo escribió unas cuantas líneas, firmó con sus iniciales, y depositó la hoja de papel entre los botones de la guerrera del agente muerto.
Luego me devolvió la libreta, diciendo:
-Tengo que recordar comprar una como ésta. Acto seguido abrió la portezuela de su coche y preguntó:
-¿Quiere que le deje en algún sitio?
-No, gracias. Hace una buena noche y prefiero pasear.
“Agradable individuo”, pensé, cuando el coche se alejó.
Era una lástima que no hubiese muchos como él.

Jack Ritchie
John George Reitci (26 de febrero de 1922 - 25 de abril de 1983) fue un escritor estadounidense, conocido principalmente por su amplia producción de cuentos de ficción policial bajo el seudónimo de Jack Ritchie. Completó una novela poco antes de su muerte; fue publicado póstumamente en 1987.